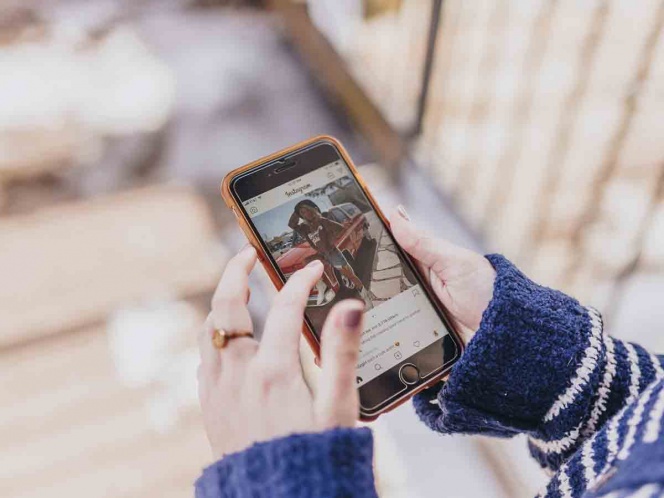DECIR NO

La mayoría, cuando nos relacionamos positivamente con el prójimo intentamos hacer de la transigencia la flor de la moral, entre otras cosas, porque aspiramos a que nuestra dignidad no sea transgredida por la inmoralidad del otro, ya que suponemos, a priori, que todo lo que pueda venir de nuestro interlocutor es digno. Esto, que no es otra cosa que la encarnación del anhelo de los derechos fundamentales del hombre, por desgracia, suele subvertirse en demasiadas ocasiones. Es decir, que por intentar aceptar todo lo que nos venga de los demás, corremos el riesgo de acabar ahogándonos en el egoísmo o la indignidad ajena. Por tanto, a veces, decir sí no sólo puede convertirse en una entelequia de los valores morales, sino en una estrepitosa tragedia. Por supuesto, para procurar paliar este marasmo moral no sólo es necesario sentir cierta inclinación hacia la praxis de los derechos humanos, sino que alguien nos enseñe desde que somos infantes que estos principios se esculpen en nuestra conciencia con el cincel del “sí” y del “no”; de lo contrario podemos acabar en una especia de inconciencia egoísta o sumisa que nos convierta en víctimas y verdugos unos de otros. Este es el caso de bastantes familias españolas en las que los padres, incapaces de decir no, han pervertido el valor del sí, dejando la conciencia de sus hijos en tal estado natural que sus instintos dan vida a aquello de Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre. Los datos, ofrecidos recientemente por un grupo de científicos catalanes, encabezados por el trabajador social Romero Blasco, así lo certifican: en 2004, en España, en el 78,4% de las agresiones denunciadas por padres de hijos maltratadores hay contacto físico, de las cuales un 13,8% se realizan a través de un objeto punzante como puede ser un puñal o un cuchillo. Es obvio que estamos suplantando amor por odio.
Y es que para amar lo suficiente… hay que saber decir no.
Y es que para amar lo suficiente… hay que saber decir no.
Diario CÓRDOBA (1-III-2006)